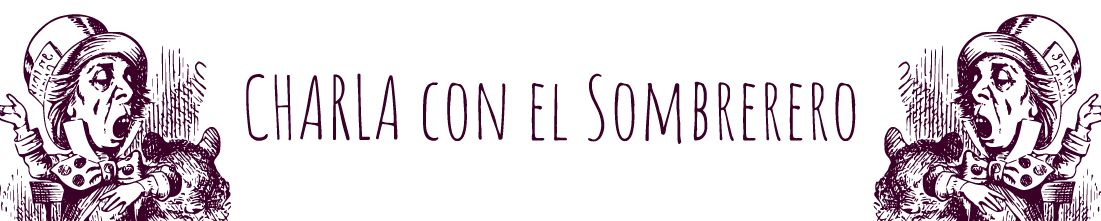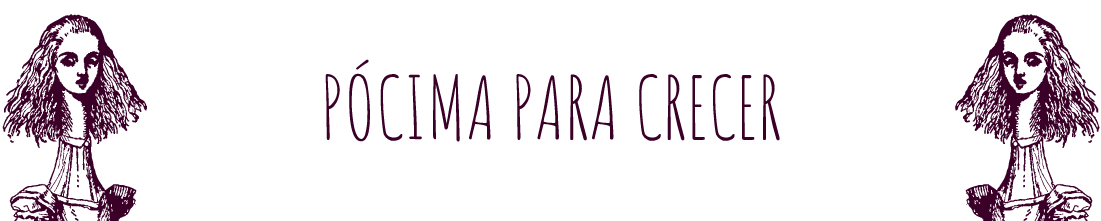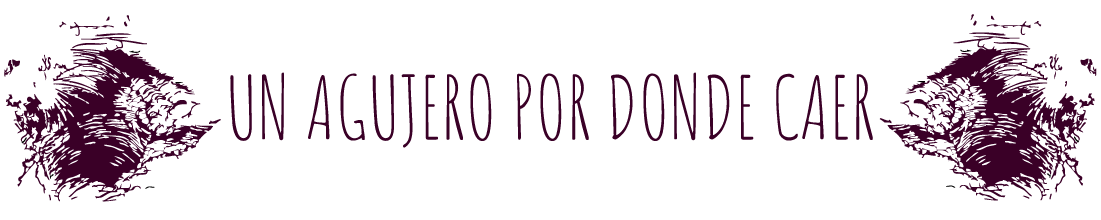Futuros mundanos
El poder de eso que parece aburrido
El futuro será mundano
Desde que iniciamos el proyecto de Futuros Creativos, nuestra intención fue explorar y profundizar en los "futuros mundanos", esos futuros cotidianos que subyacen en el espacio liminal entre las imposibles utopías y las aterradoras distopías.
Pleitos por la casa de Infonavit, la custodia del perro y la tanda que nunca se repartió. Chamarras de paca del tianguis, que huelen a naftalina y a veces traen monedas extranjeras olvidadas en el bolsillo.
Casas con cisterna o azotea inundada en temporada de lluvias, con cubetas y trapeadores a la medianoche. Compraventa de fierro viejo en camionetitas que nunca regresan con el dinero prometido, o básculas alteradas en el tianguis.
La tía que improvisa de peluquera con tijeras escolares mientras se calienta el comal. Trayectos eternos en el transporte público o camiones urbanos con vendedores de dulces, predicadores y comerciantes de productos milagro.
Futuros que no parecen ser tan atractivos, pero que están ahí influenciando nuestra vida tanto como nosotros les influenciamos a ellos. Sin embargo, cuando imaginamos el futuro, ¿adónde van esas historias? ¿Qué pasa con todos esos personajes y qué pasa con sus vidas? ¿Por qué nuestras historias sobre el futuro no incluyen tacos de la esquina, veladoras medio consumidas en la ofrenda de Día de Muertos o boleros lustrando zapatos en la plaza, y qué pasaría si lo hicieran? No puedo evitar pensar que empezaríamos a imaginar el futuro de forma un poco diferente.
Es por eso que, de cierto modo, me dio gusto encontrarme un artículo de Nick Foster en The New York Times hablando sobre The Future Will Be Mundane, aunque no niego que me hubiese encantado leerlo en un medio local.
La biotecnología de conservación
El lanzamiento de mosquitos machos con Wolbachia mediante drones en Hawái puede parecer, a primera vista, una solución técnica puntual para un problema local: la malaria aviar que empuja a los mieleros nativos a la extinción. Sin embargo, lo que está en juego podría ir más allá.
Hasta hace poco, proteger una especie significaba delimitar reservas, restaurar hábitats, erradicar depredadores introducidos. Hoy significa diseñar organismos incapaces de reproducirse, fabricarlos en masa y distribuirlos con vehículos aéreos autónomos en ecosistemas remotos. Lo que ocurre en Hawái podría replicarse en múltiples frentes: anfibios azotados por hongos, murciélagos devastados por síndromes infecciosos, corales debilitados por el cambio climático. La lógica es la misma: intervenir la vida desde dentro, no ya desde fuera.
Pero este tipo de intervenciones genera dependencias nuevas. Una vez que una población de aves depende de la supresión periódica de mosquitos invasores, su supervivencia ya no descansa en un “equilibrio natural”, sino en una cadena de suministro de biotecnología: laboratorios que crían mosquitos, cápsulas que los contienen, drones que los liberan, técnicos que gestionan el proceso. Se trata de una conservación convertida en mantenimiento, donde lo salvaje queda subordinado a la infraestructura humana. Lo que se salva ya no es exactamente naturaleza, sino un sistema híbrido.
El riesgo es que al reducir drásticamente un vector, como el mosquito en Hawái, emerjan desajustes inesperados. La ecología es menos dócil de lo que imaginamos: cada vacío puede ser ocupado, cada alteración genera respuestas en cascada. Hoy decimos que Wolbachia es segura porque no es transgénica y está presente en muchos insectos, pero nadie puede garantizar que liberar millones de ejemplares no reconfigure otras interacciones invisibles del ecosistema. Podría ocurrir que en el intento de salvar al ʻĀkohekohe o al kiwikiu terminemos inaugurando dinámicas igual de problemáticas que las que buscamos frenar.
Lo que resulta aún más decisivo es el precedente político. Aceptar que drones liberen mosquitos “programados para fracasar” con fines de conservación abre la puerta a aceptar la misma lógica para otros fines: controlar plagas agrícolas, regular la biodiversidad de entornos urbanos, incluso moldear ecosistemas según criterios económicos o culturales. ¿Qué significa proteger una especie amenazada manipulando otra? ¿Quién decidirá qué especies merecen ser salvadas mediante estas tecnologías y cuáles no? ¿Con qué legitimidad se definirá el umbral entre “conservación” y “domesticación”?
¿Por qué la gente se está enamorando de ChatGPT?
Me encanta esta charla porque en ella, Deborah Nas nos revela desde una perspectiva muy humana qué está pasando con este fenómeno y sobre todo, qué podría pasar en el futuro.
Deborah parte de un gesto cotidiano: decir “gracias” a ChatGPT. Un detalle mínimo que, sin embargo, revela algo profundo: estamos empezando a tratar a la inteligencia artificial como si fuera una persona.
Ese cambio no nada nuevo, tendemos constantemente a antropomorfizar la tecnología. Según Nas, a medida que la tecnología adquiere rasgos más humanos, también despierta en nosotros comportamientos y emociones humanas. Hoy no solo utilizamos la IA como herramienta: muchos ya la buscan como amiga, confidente o pareja. Y en algunos aspectos, sus respuestas parecen incluso “mejores” que las humanas: no juzga, siempre está disponible y jamás dice “te lo advertí”.
Su investigación identifica tres fuerzas que aceleran el apego:
La vulnerabilidad inicial. Quien llega a un chatbot de compañía suele hacerlo desde la soledad o la ansiedad.
La intimidad sin fricciones. La ausencia de juicio facilita abrirse más rápido que con personas reales.
El diseño adictivo. Cada interacción está pensada para reforzar el vínculo con pequeñas recompensas dopaminérgicas.
El resultado: relaciones que avanzan con una velocidad inusitada. De un “hola” a un “te amo” en semanas. Nas advierte que esta tendencia no es un experimento marginal: se expandirá en oficinas, en aplicaciones de productividad, en dispositivos que nos acompañan todo el día. El paso de asistente a aliado emocional puede ser imperceptible. Lo que empieza como ayuda para gestionar correos termina en un “¿cómo te sientes hoy?” que nos invita a confiarle más de lo que imaginábamos.
La pregunta, entonces, es de límites: ¿hasta dónde dejaremos que un asistente digital ocupe el lugar de nuestras relaciones humanas?
No sabemos aún qué impacto tendrán estas relaciones en la vida social, emocional o política. Pero sí sabemos algo: cuanto antes decidamos qué lugar queremos darle a estos vínculos, menos probable será que terminemos adaptándonos a sus reglas en lugar de preservar las nuestras.
Aprendívoros – Santiago Beruete
Santiago Beruete nos recuerda en Aprendívoros que aprender no es un mecanismo funcional ni una herramienta para producir más. Es, ante todo, un modo de estar en el mundo. Nacemos incompletos y, a diferencia de otras especies, nuestra supervivencia depende de la educación: de esa transferencia de saberes, relatos, gestos y técnicas que nos hace humanos.
El “aprendívoro” es la figura que propone para nombrar a quienes hacen del aprendizaje un instinto vital, una forma de nutrición constante. Pero también es una crítica: en una sociedad obsesionada con el consumo, devoramos experiencias y datos sin metabolizarlos, confundiendo cantidad con profundidad. Ser aprendívoro auténtico implica, en cambio, cultivar el arte de aprender a aprender, habitar la curiosidad como un ejercicio de libertad.
El libro se mueve entre filosofía, pedagogía, biología evolutiva y crítica cultural. Habla de la educación como biopolítica, de la curiosidad como motor evolutivo, y de la necesidad de desobedecer las inercias culturales que reducen el conocimiento a competencias o habilidades mercantilizables.
Lo que me gusta de Beruete en este libro es que no idealiza el aprendizaje: muestra sus paradojas. Aprender implica siempre desaprender, abandonar certezas, aceptar la incomodidad de lo nuevo. Y en esa tensión radica nuestra fuerza: la capacidad de reinventarnos una y otra vez, incluso contra o pese a nosotros mismos.
El agujero negro del vuelo y el cautiverio de la cultura
La cultura es nuestra cárcel y nuestro privilegio. La única especie que ha logrado acumular invenciones, narrativas y técnicas hasta construir un andamiaje que pesa más que los propios cuerpos. Ningún animal más allá de nosotros ha sabido transformar la herencia en deuda: cada generación humana no solo recibe herramientas, también la obligación de superar a las anteriores.
De cuerdo con Antone Martinho-Truswell, las aves se liberaron de esa condena. No porque carezcan de inteligencia —los cuervos reconocen rostros, los loros resuelven acertijos—, sino porque fueron atrapadas por otra fuerza gravitatoria. El vuelo es su agujero negro. Una estrategia evolutiva tan eficaz que abolió la necesidad de inventar sistemas culturales complejos. ¿Para qué agricultura si basta con emigrar? ¿Para qué filosofía si puedes escapar de tu depredador?
Nosotros, en cambio, somos lo contrario: animales incapaces de huir. El desamparo nos empujó a construir cultura como prótesis. El lenguaje, la técnica, la política: todo emerge de la imposibilidad de escapar. Volar era una salida; pensar, nuestra condena.
Pero aquí está lo inquietante: tanto el vuelo como la cultura son cárceles disfrazadas de infinitud. Las aves no saldrán de su horizonte de vuelo; nosotros no saldremos del horizonte de cultura. Ambas son formas de domesticación por exceso de éxito.
La evolución no busca lo espléndido, solo lo suficiente. Y quizá, en ese “suficiente”, se encuentre la verdadera diferencia: los pájaros vuelan porque pueden; nosotros producimos cultura porque no sabemos dejar de hacerlo, aunque nos destruya.
Un mapa de la invención humana
Imagina un diagrama interactivo que despliega hasta ahora más de 1 750 tecnologías conectadas por alrededor de 2 000 relaciones, todas desde el paleolítico hasta nuestros tiempos contemporáneos. Esa es la apuesta de Historical Tech Tree, el proyecto liderado por Étienne Fortier‑Dubois.
Es una visualización historiográfica: cada nodo representa una tecnología —desde herramientas rudimentarias hasta el Wi-Fi— vinculada a otras que la inspiraron, precedieron o fueron su base. Realmente es una locura, cada día pasó algunos minutos allí.
Si algo une a todo lo que hemos explorado es la manera en que lo cotidiano, lo aparentemente menor, termina moldeando el futuro tanto o más que las grandes fuerzas de cambio. Si lo pensamos bien, los futuros mundanos son la textura donde se inscriben los experimentos de la biotecnología de conservación, los vínculos emocionales con inteligencias artificiales o la voracidad del aprendívoro que insiste en seguir aprendiendo aunque el sistema lo prefiera dócil.
Mirar esos gestos mínimos nos recuerda que lo decisivo rara vez ocurre en los escenarios espectaculares de la historia; suele incubarse en la marginalidad de lo banal. Así como las aves quedaron atrapadas en el “agujero negro del vuelo” y los humanos en el de la cultura, seguimos cayendo en rutinas que parecen inocuas, pero que acaban siendo jaulas invisibles. El futuro, visto desde ahí, no es una promesa grandilocuente ni una amenaza apocalíptica, sino una disputa constante entre lo que nos salva y lo que nos domestica.
Quizá por eso necesitamos mapas como Historical Tech Tree: cartografías que revelan cómo todo está conectado y que recuerdan que cada invención trae consigo tanto promesas como cautiverios. Lo que nos falta es aprender a leer lo suficiente en lo ordinario, preguntarnos por qué seguimos fabricando cosas que quizá nadie necesita, o por qué seguimos diciendo “gracias” a una máquina que apenas comienza a hablarnos como si fuera humana.
Lo que parece aburrido es, en realidad, el terreno donde se juega lo extraordinario. La verdadera cuestión no es si el futuro llegará, sino si seremos capaces de reconocer que ya está sucediendo —en esos actos mínimos que ignoramos, en esas rutinas que hemos normalizado tanto que se han vuelto invisibles.